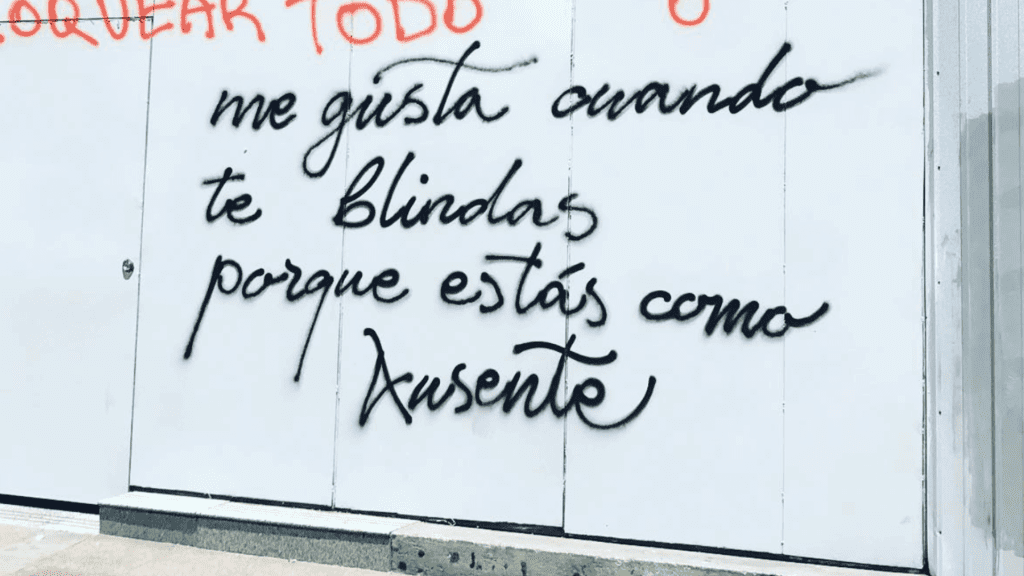En el diseño de experiencias digitales, es común repetir que trabajamos por y para las personas. Se insiste en que diseñamos con empatía, que promovemos la inclusión, que facilitamos la vida cotidiana desde la interfaz. Pero esa narrativa, muchas veces celebratoria, oculta una fisura incómoda: la brecha entre quien usa y quien paga.
Los intereses del usuario llegan filtrados por métricas: tasas de conversión, retención, clics, sesiones activas. Mientras tanto, los objetivos del negocio se imponen como prioridad. El resultado es un diseño que no siempre busca comprender, sino convertir; no siempre ilumina, a veces encubre; no siempre acompaña, a veces empuja.
Diseñar no es neutro. Implica tomar decisiones que afectan cómo las personas interactúan, eligen, y hasta cómo entienden lo que están haciendo. Y aunque esas decisiones respondan a objetivos legítimos, también pueden perpetuar desigualdades más difíciles de detectar: flujos que sugieren elección sin ofrecer alternativas reales, estructuras que responden más a estrategias comerciales que a las motivaciones o contextos reales del usuario.
No se trata de renunciar a la práctica, sino de reconocer que diseñar también es ejercer poder. Y que ese poder, cuando no se cuestiona, corre el riesgo de reforzar lo que decimos querer cambiar. La ética del diseño no está solo en lo que decimos, sino en lo que decidimos hacer visible, fácil o inevitable.

El verdadero riesgo no está en diseñar con intención, sino en hacerlo sin conciencia. Porque cada decisión de diseño que asumimos como neutra, cada interfaz que damos por obvia, cada métrica que priorizamos sin discusión, puede estar acentuando contradicciones que rara vez enfrentamos con honestidad. El diseño no solo construye productos: construye realidad. Y no se puede cambiar lo que no se está dispuesto a ver.
Autor: Cristian Pizarro
Corrección de estilo: Deepseek
Imagen: Sora